
Una canción antigua
Esperé
con los ojos abiertos
que allanaras, paciente, mi mirada.
Esperé ver la mano que cimentó la tierra,
la severa indolencia de los astros
que arrastra como hojas
las vidas de los dioses y los hombres.
Pedí el milagro.
Y así
cubrí mis ojos y cayeron.
Cayeron con mis párpados los mantos,
cada velo,
los escorzos que cubren la mirada,
la imagen que delata la ceguera.
Y vi de cuántas formas es tu nombre.
Fui en ti
el instante y el rostro que se apagan.
–Qué verdad nos cabría en las pupilas,
qué vida entendería tus labores–.
Yo, que jamás te vi romper la roca,
vi los lentos cinceles, la belleza
que nunca condesciende a ser del hombre.
Abrí los ojos
y volvió la materia tras sus velos
volvieron a ser cosas los instantes.
Y entendí:
sólo tú, Tiempo, eres tu sola obra.
Y no hay testigos.
Así que erígete en nosotros
y borra nuestros rostros con tu mano.
Crea y destruye.
Y di tan sólo, cuando acabe,
que todos fuimos parte de tu nombre:
di a la Nada que fuimos necesarios.
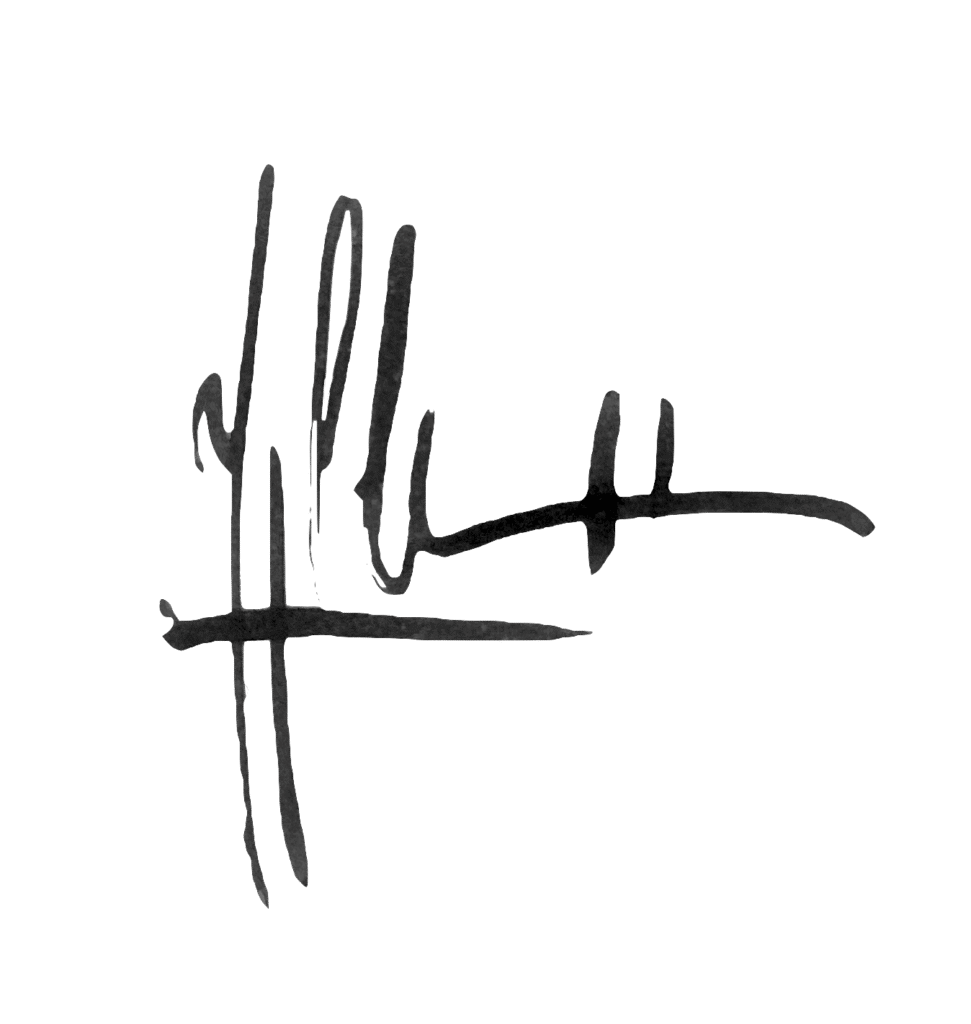
Pero nunca los huesos de las aves (Pre-Textos, 2024)